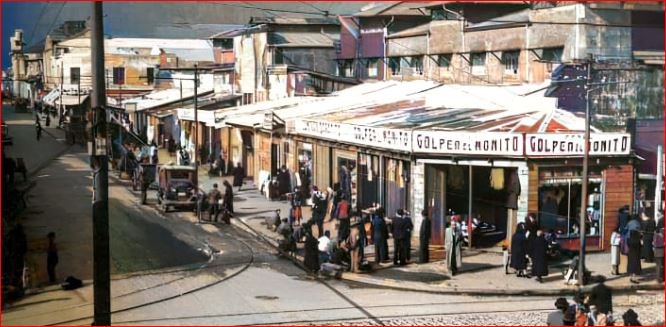Ella llegó a esa extraña ciudad de líneas geométricas y edificios en altura, pero cubiertos de cristales iluminados que mostraban líneas excesivamente modernas, muy lejanas a las que estaba acostumbrada.
No se cansaba de admirar las calles, que, aunque extrañamente semivacías, eran limpias, libres de toda basura, papeles, excrementos y todo aquello que normalmente cubre las superficies en su ciudad natal.
Tampoco se escuchaban los gritos de vendedores ambulantes o de gente conversando en las aceras, los cuales no existían, y esto sí la confundía.
Cargando en una mano un bolso de viaje con sus pertenencias más necesarias, y en el hombro contrario, la cartera, la cual su esposo continuamente le decía que parecía mochila por lo grande y llena de utensilios privados que ella contenía.
Para decir la verdad, la cartera pesaba mucho más que el bolso.
Frente a ella encontró repentinamente la dirección buscada, y empujando la puerta de vidrio transparente, se adentró en un espacio amplio, pero con habitaciones llenas de gente que parecían estar en reuniones muy importantes, aunque desde la recepción no se podía escuchar lo que hablaban.
Se paró al medio algo confundida, pues no sabía exactamente dónde ir, y de pronto pudo ver el cartel que anunciaba en letras negras de molde, pero con filigranas de colores en los bordes: “Seminario sobre la liberación femenina”.
Dando un suspiro de alivio, abrió la puerta y se encontró en medio de un debate sobre el rol de la mujer moderna en la sociedad masculina, pero al mirar a su alrededor, pudo observar muchos hombres escuchando y opinando sobre el tema.
La panelista desde el frente del salón estaba engarzada en una discusión sobre la necesidad de tener más mujeres en los puestos de mando, generalmente dedicados solo a hombres, destacando el hecho de que, en las últimas décadas, de acuerdo con las estadísticas nacionales, eran más mujeres las que se graduaban de carreras científicas, como matemáticas, ingeniería, medicina y química.
Estas aseveraciones tenían muy buena acogida por la mayoría de los asistentes, pero de todas maneras muchas de las presentes tenían que dejar oír sus observaciones sobre el tema.
Ella se sentó en una silla vacía y se dispuso a escuchar las opiniones del resto, aunque, a pesar de haber sido seleccionada en su trabajo de asistente social como delegada a este congreso de feministas, no tenía una opinión muy enterada sobre el tema.
En conocimiento de esto, sus jefes pensaron que era la más adecuada para asistir al evento, y formar una idea más libre sobre el tema, y adquirir conocimiento de cómo aplicar estas nuevas ideologías en los centros de trabajo.
Así que ella se sentía comprometida con el tema, y aunque tampoco creía en la predominancia de la mujer en todos los campos laborales, la idea de que se abrieran espacios en las esferas más altas de la jerarquía para ellas era apasionante.
Había que reconocer que la sociedad estaba muy cerrada a la idea de tener mujeres en puestos de mucha responsabilidad, como cirujanos, pilotos de aviones, ingenieros constructores, dejando labores alineadas con lo “femenino” a las mujeres que estaban en estos campos.
¡Para qué hablar de las fuerzas armadas!
Aunque a las mujeres se las entrenaba con rigurosidad en el campo físico, no eran admitidas en el frente de combate, pues el pensamiento general era que no serían capaces de resistir la presión que conlleva la muerte, y el constante bombardeo y ráfagas que podrían alterar los nervios de ellas y llevarlas a un ataque histérico.
Además, se discutía seriamente que el ciclo menstrual y la menopausia afectan el desempeño psicológico de las mujeres, dejándolas incapacitadas de tomar decisiones en momentos de serios conflictos.
Estas presunciones, pues no eran más que eso, de acuerdo con lo que ella pensaba, la descolocaban, aunque nunca enfrentó a nadie en discusiones de este tipo por considerarse fuera del contexto laboral o profesional, siendo verdad que estas ideas desvalorizaban el trabajo de las mujeres en el ámbito profesional.
Pero, aun así, ella guardaba silencio cuando estos temas eran tratados en los grupos de amigos o colegas, y cuando le preguntaban directamente por su opinión, ella reía, como se esperaba de una mujer, con una risa estúpida, contestando: “no sé mucho sobre el tema…”, y con eso dejaba a los hombres satisfechos de su ignorancia y a las mujeres furiosas por no tener una defensora más de sus derechos.
Aunque la verdad era que una gran mayoría de mujeres preferían hacerse las estúpidas, pues las inteligentes y con opinión eran dejadas de lado, no encontraban maridos, pues los hombres sentían temor de la mujer muy inteligente, y así, ellas en su mayoría preferían reírse, dejar que sus pares masculinos se sintieran superiores y, de todas maneras, el poder del sexo los envolvía, terminando esclavos de lo que ellas decidían.
Pero esto no se extendía al campo laboral, donde los impedimentos para dejar que la mujer avanzara eran mucho más férreos, llamándose: “el techo de cristal”, el cual, de acuerdo con las feministas, era un techo que había que romper, pero como el cristal, dejaba muchas fragmentaciones que eran un peligro para aquellas que lograban superar todas las barreras de prejuicios sociales que esto conllevaba.
Otro punto por considerar era que, en muchos casos, la mujer misma era la peor enemiga de aquellas que subían a lo alto del techo masculino.
Las mismas mujeres hacían valer sus opiniones de que: “esta o aquella no estaba capacitada para hacer este trabajo…”.
Con esto, el tema de la superación de la mujer era mucho más complicado que solo cambiar paradigmas y conceptos, para elevar el estatus de las féminas en la sociedad del siglo XXI.
Y la conferencia era uno de aquellos intentos de avanzar en aquella dirección, pero, de acuerdo con lo que ella pensaba, era más de palabra que de hecho.
Aunque las feministas que invadieron las calles desnudas, orinando en las puertas de las iglesias y gritando insultos en contra de los hombres, tampoco consiguieron más apoyo que de unas cuantas organizaciones radicales que estaban más interesadas en un estado anárquico que en un verdadero cambio del estado de las mujeres comunes y corrientes.
Eso analizaba ella sentada escuchando las diferentes oraciones que no agregaban más a lo que ya se venía discutiendo desde Simone de Beauvoir.
La verdad, que ella hubiera preferido quedarse en casa, aunque hoy, le entusiasmaba esta moderna ciudad que había descubierto.
Quería abandonar pronto esta reunión, a la cual ella ya no le encontraba más sentido que aquel que le pagaba los gastos por un par de días y le daba la oportunidad de turistear gratis.
Una vez terminada la reunión, ella se quedó en medio de un par de grupos que conversaban y analizaban algunos libros y temas concernientes a la liberación de la mujer, pero estaba distraída, esperando el final de todo esto que justificara el gasto de su trabajo para que ella asistiera.
En camino a la salida, se encontró con un par de conocidas de otras oficinas públicas, y decidieron entre ellas parar en algún bar a tomar un trago antes de retirarse a sus habitaciones.
Caminaron por las calles solitarias hasta un “Bistró”, el cual era un lugar muy “trendy”, de acuerdo con lo que le comentaron, y entre gritos y risas, entraron en medio del humo y sonido de música que se escuchaba desde el interior.
El lugar era confortable, con sillones de “plush” y mesas pequeñas, semioscuro, con una banda en un pequeño escenario desde donde llegaba el sonido de un saxo y el retumbar de un contrabajo.
El piano marcaba las notas con claridad que se esparcían como aves de colores por la sala.
La verdad, es que todo este ambiente, muy diferente de aquellos bares de su ciudad, la hicieron relajarse, y el trago que llegó en un vaso largo, con un líquido de colores azulados, una sombrilla y un marrasquino, llamado “Sexo en la playa”, la deslumbró.
Sorbió lo dulce mezclado con lo salado, y allí comprendió el nombre sugestivo del trago.
Se rió para su interior, mientras las conocidas, pues no eran amigas, conversaban de cualquier tema, menos de la liberación de la mujer, que parecía no interesarles más allá de un par de tipos acodados en la barra que ellas encontraban “estupendos”.
Había dos o tres casadas en el grupo, las demás eran treintonas en busca de aventura, y este viaje les ofrecía la oportunidad perfecta.
A ella no le interesaban las aventuras, pero no era por estar casada, era simplemente que ese juego casual de sexo y amor, “one night stand”, como dicen los gringos, no era para ella.
Después de todo, estaba enamorada de su marido, quería a sus hijos y familia, y el motivo de este viaje fue más por la presión que le pusieron en el trabajo y, por qué no decirlo, le interesó saber más sobre este tema de la liberación femenina, que nunca le había importado.
Hasta ese momento la experiencia estaba recompensando el esfuerzo.
Era bastante tarde, de madrugada, cuando ella y un par más de las que estaban en el club decidieron marcharse, pero otras quedaron en compañía masculina, bailando o tomando algún trago, pero ella decidió que era suficiente.
Salieron del bistró y, tomando un taxi que se encontraba estacionado en la calle, se dirigieron al hotel, el cual era el mismo para la mayor parte de los asistentes a la conferencia.
El lugar era modesto, pero de buena calidad, con un recibidor bastante estrecho, limpio y bien iluminado. Las habitaciones cómodas, con una televisión de dimensiones bastante grandes, un cuarto de baño con un “bidet” de estos electrónicos y una ducha de puertas de vidrio.
Se acostó después de un baño relajante, encendió la televisión y se fue quedando dormida sin percatarse de lo tarde que era.
Despertó desconcertada, pues de pronto no sabía dónde estaba, pero abrió los ojos y recordó los eventos de la noche anterior, y sonriendo se estiró, y decidió dormir un poco más.
Era casi el mediodía cuando decidió levantarse para asistir a las próximas conferencias sobre la mujer en el siglo XXI.
No había apuro, el seminario se extendía por tres días, y cada uno tenía distintos temas para analizar.
El desayuno estaba cerrado, pero pidió un café en el bar del hotel y se sentó en una mesa redonda con mantel color perla, al lado de una ventana, y desde allí observó la calle en calma, mientras sorbía el líquido oscuro sin azúcar, como le gustaba.
Recordó entonces su casa, su familia, sus hijos que seguramente estarían levantándose para ir a la escuela, y su marido que debía estar lidiando con las labores del hogar que ella normalmente hacía.
Sonrió, pensando en lo poco que se valoraba el trabajo de la mujer en el hogar, lo que normalmente se consideraba como “descanso maternal” o como algo sin importancia.
Sin embargo, ahora, al estar fuera, en un hotel de una ciudad desconocida, se daba cuenta de todo el esfuerzo que implicaba tener la casa organizada, la ropa limpia, la comida preparada y los niños listos para salir.
“¡Es trabajo no pagado!”, pensó de pronto, recordando una de las frases más repetidas en la charla del día anterior.
Y era verdad.
Se sintió reconfortada al pensar que, al menos, ahora había mujeres y hombres discutiendo este tipo de cosas, tratando de cambiar, aunque fuera un poco, el modo de ver a la mujer en la sociedad moderna.
Se quedó un rato más, terminó su café, y se levantó con ganas de asistir a la próxima charla, esta vez sobre la maternidad y la vida profesional.
Ese sí que era un tema interesante, pensó.
Camino al salón donde se llevaría a cabo la conferencia, se cruzó con una mujer que le sonrió amablemente.
—¿Eres de la delegación del sur? —preguntó.
—Sí, ¿y tú?
—Del norte. Soy psicóloga. Me encantó lo de ayer —dijo mientras caminaban juntas—. Pero siento que a veces nos perdemos en tanto concepto y teoría.
—Yo también. Es como si todo lo que se dice se quedara en palabras. Me gustaría ver más acciones concretas.
—Totalmente de acuerdo. ¿Tú tienes hijos?
—Sí, dos. ¿Y tú?
—Tres. Todos hombres. ¡Imagínate el desafío!
Ambas rieron, y siguieron conversando hasta llegar al salón donde ya había varias mujeres —y también algunos hombres— tomando asiento.
Una mujer de cabello canoso, rostro amable y voz firme comenzó a hablar desde el escenario:
—La maternidad no puede seguir siendo un obstáculo en la carrera profesional de ninguna mujer.
Ella escuchó con atención.
La expositora hablaba de experiencias reales, de casos en que mujeres eran despedidas o pasadas por alto para ascensos solo por haber sido madres. Ella pensó en sí misma, en cómo su sueldo había quedado congelado desde hacía cinco años, justo después de tener a su segunda hija.
—Tenemos que dejar de romantizar el sacrificio femenino —dijo la expositora—. Cuidar, amar, nutrir… sí, pero también crear, liderar, decidir.
Fue como si esas palabras la sacudieran.
“Crear, liderar, decidir”.
¿Acaso no era eso lo que ella quería para sus hijas? ¿Para ella misma?
Salió de la charla con una mezcla de emociones que no terminaba de descifrar, pero con una energía nueva.
Sabía que no volvería igual a casa.
Ese viaje, al que fue casi obligada, se estaba transformando en algo más.
Una especie de revelación.
Y aunque aún no sabía bien cómo, sentía que algo dentro de ella había empezado a moverse.
Algo profundo.
Algo que, como una semilla, estaba listo para crecer.
El seminario continuó con una serie de conferencias que la hicieron reflexionar profundamente sobre su papel en la sociedad. Cada exposición la conectaba con temas que siempre había dejado a un lado, como la igualdad de género, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y la necesidad de cambiar las estructuras jerárquicas que siempre habían favorecido a los hombres.
Aunque al principio sentía que solo estaba allí por obligación, comenzó a disfrutar de la experiencia, pues entendió que las palabras de cada ponente estaban despertando una nueva versión de ella misma, una mujer que no se conformaba con los límites impuestos por los demás.
En el último día del evento, una de las conferencias tocó un tema que la dejó pensando por horas: las mujeres en el poder. Hablaron de cómo las mujeres, a pesar de sus capacidades, siempre eran vistas como menos aptas para ocupar posiciones de liderazgo, especialmente en el ámbito político y empresarial.
Fue durante esa charla que recordó un incidente en su trabajo, cuando una propuesta que ella había hecho fue rechazada sin siquiera ser discutida, solo porque era mujer. Lo que más la sorprendió en ese momento fue la manera en que su jefe, un hombre que ella respetaba, no solo desestimó su idea, sino que la ignoró por completo.
La ponente, una política conocida, mencionó que las mujeres debían ser parte activa de la toma de decisiones, no solo en el hogar, sino también en los gobiernos y en las grandes empresas.
Ella asintió con la cabeza mientras escuchaba, pensando que, aunque los tiempos habían cambiado, todavía quedaba mucho por hacer.
Al finalizar el seminario, se sintió diferente. Algo dentro de ella había cambiado. Las ideas, los debates y las teorías que había escuchado se transformaron en un motor interno que la empujaba a cuestionarse más, a desafiar las normas que hasta ahora había aceptado sin cuestionar.
Al regresar a su ciudad, sus compañeros y amigos notaron su cambio, aunque no supieron identificarlo exactamente. Ella comenzó a aplicar lo aprendido en su vida cotidiana: empezó a defender más sus opiniones en el trabajo, a hacer valer sus decisiones, y a exigir más espacio para sus ideas.
Ya no temía a los juicios ajenos, ni a la crítica, porque comprendió que su voz tenía tanto valor como la de cualquier hombre.
En casa, su marido y sus hijos también notaron la diferencia. Ella se volvió más firme, más independiente, y al mismo tiempo, más comprensiva con su rol en la familia. Entendió que la lucha por la igualdad no solo era una cuestión de justicia social, sino también de bienestar personal.
El cambio fue sutil, pero evidente.
Empezó a leer más sobre feminismo, sobre historia de las mujeres en la sociedad, y sobre cómo había cambiado la percepción de la mujer en el mundo.
Sus hijos la vieron como una madre diferente, una madre que ya no solo les enseñaba a ser buenos y responsables, sino que también les enseñaba a ser conscientes de la igualdad, a valorar el trabajo de las mujeres, y a cuestionar los prejuicios que se les imponían.
Su marido, aunque al principio no entendía muy bien la transformación, terminó respetando más sus opiniones y comprendió que la verdadera igualdad no se trataba de ser iguales en todo, sino de respetarse mutuamente, de compartir las responsabilidades y de reconocer las fortalezas de cada uno, sin importar su género.
Ella sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la lucha por la igualdad de las mujeres era un proceso largo y complejo, pero estaba lista para ser parte de ese cambio. Se había dado cuenta de que el feminismo no era solo una lucha de mujeres contra hombres, sino una lucha por un mundo más justo para todos, donde las personas pudieran desarrollarse y ser felices sin que su género fuera un obstáculo.
Con el tiempo, decidió retomar sus estudios, como había prometido en su mente durante aquel viaje. Se inscribió en un programa de sociología, con el propósito de entender mejor los procesos sociales que afectaban a las mujeres.
Al principio, tuvo dudas. ¿Cómo podría balancear su vida personal, el trabajo y sus estudios? Pero decidió que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Y a pesar de los desafíos, encontró la manera de combinar todo: su trabajo, sus estudios y su familia.
La sociedad a la que aspiraba no sería alcanzada de un día para otro, pero ella estaba convencida de que cada paso, por pequeño que fuera, era un avance en la dirección correcta.
Y aunque, en ocasiones, las dudas y las dificultades la hacían sentir que estaba perdiendo la batalla, recordaba lo aprendido en aquel seminario: la importancia de luchar por lo que se cree, de cuestionar las normas y de nunca dejar de aprender.
Ella sabía que el futuro de las mujeres en la sociedad estaba en sus manos, y en las de todas las mujeres que se atrevieran a levantarse, a desafiar los límites y a construir, día a día, un mundo más equitativo.
Era una mujer del siglo XXI, con una visión clara, sin miedo a la lucha.
Y esa lucha recién comenzaba.